 Es un debate dividido, sin que sea nada extraño, casi perfectamente siguiendo líneas políticas. Los de izquierda en general están convencidos de la maleabilidad de la condición humana, de la posibilidad de cambiarla cambiando los presupuestos sociales y consideran, siguiendo a los utopistas clásicos, que la reforma de las instituciones sociales producirán una reforma equivalente de la condición humana. La derecha parece adoptar un fatalismo clasista, en el que la posición social de cada uno depende de características innatas que ninguna reforma posible podría cambiar o alterar. Los primeros abogan por políticas sociales que ayuden a las personas a alcanzar su potencial. Los segundos abogan por una especie de «no hacer nada» con el convencimiento de que aquellos que lo merezcan prosperarán en la vida según sus méritos innatos.
Es un debate dividido, sin que sea nada extraño, casi perfectamente siguiendo líneas políticas. Los de izquierda en general están convencidos de la maleabilidad de la condición humana, de la posibilidad de cambiarla cambiando los presupuestos sociales y consideran, siguiendo a los utopistas clásicos, que la reforma de las instituciones sociales producirán una reforma equivalente de la condición humana. La derecha parece adoptar un fatalismo clasista, en el que la posición social de cada uno depende de características innatas que ninguna reforma posible podría cambiar o alterar. Los primeros abogan por políticas sociales que ayuden a las personas a alcanzar su potencial. Los segundos abogan por una especie de «no hacer nada» con el convencimiento de que aquellos que lo merezcan prosperarán en la vida según sus méritos innatos.
Los recientes avances genéticos no han hecho más que situar ese viejo debate en una nueva perspectiva. Por primera vez, hay posibilidades de que esa vieja cuestión, con todo su turbio fondo emocional y social, acabe resolviéndose. Quizá pronto, efectivamente, sepamos que aspectos concretos de su naturaleza dependen de lo innato y cuáles de lo social. O mejor dicho, quizá podamos desentrañar la compleja maraña de mutuas influencias ambientales y sociales que nos forman.
Y los gemelos son una parte muy importante de esa posible respuesta. Como los gemelos monocigóticos son genéticamente idénticos entre sí, los elementos que compartan, sobre todo si han sido separados al nacer y se han criado en ambientes muy diferentes, podrán achacarse, muy esquemáticamente, a factores genéticos y en aquellos en que difieran a factores ambientales. Incluso los mellizos, aquellos que no se parecen genéticamente más que dos hermanos de los mismos padres, aportan luz sobre el problema, al haber compartido un ambiente similar durante los primeros y cruciales nueve meses de su vida.
De esa fascinante investigación trata precisamente este pequeño volumen que explora las implicaciones que la existencia de los gemelos en nuestra especie tiene sobre nuestro concepto de quiénes somos. Escrito por un periodista, el tratamiento es extremadamente equilibrado, dando cancha a teorías opuestas. No se oscurecen aquellas aportaciones que pudiesen desacreditar opiniones contrarias. Hay, evidentemente, porque por el momento el peso de la prueba parece ir por ese lado, una cierta inclinación hacia las posiciones de innatismo genético, pero eso no impide que el autor explore otras posibilidades, simplemente porque por el momento no hay nada cerrado.
Mostrando un valor desmesurado en un libro dedicado a temas biológicos, especialmente uno dedicado a la posible influencia de la biología en la personalidad, allí donde otro autores no hubiesen mencionado el tema, el autor no vacila en iniciar su narración hablando de dos clásicos y atroces experimentos con gemelos. El primero es el caso de Mengele y sus brutales experiencias en los campos de concentración nazi. El otro es el de Burt que durante años inventó parejas de gemelos, o eso parece, para demostrar la heredabilidad de la inteligencia y por tanto lo inútil de las políticas de ayuda social. El primero es despreciable por lo que tenía de tratamiento brutal de los seres humanos y el segundo por su esfuerzo en preservar unas divisiones de clases que no tenían, ni pueden tener, justificación científica.
Esos dos episodios se produjeron, y su tratamiento en este libro es por tanto liberador. Simultáneamente sirven de contraste a las investigaciones actuales y también como advertencia de lo que puede ocurrir cuando prejuicios sociales, o el simple salvajismo, se inmiscuyen en el quehacer científico.
En el resto del libro, el autor, con un estilo vivaz y ágil, explica los distintos proyectos de investigación con gemelos. Dedica mucho espacio a tratar el caso de gemelos separados al nacer, porque eso nos permite aprender mucho de las influencias genéticas. Pero también dedica mucho espacio a hablar del hecho simple de que los gemelos existan en nuestra especie. ¿Cuál es el número real de embarazos con gemelos? ¿Cuántos embarazos se inician como de gemelos y acaban con un único bebé? ¿Qué influencia tiene en la vida posterior el haber compartido el mismo útero al mismo tiempo?
Sin ninguna sorpresa, el libro ofrece muchas preguntas fascinantes pero bien pocas respuestas. Los problemas que plantean, cuando se les examinan de cerca, se vuelven extremadamente complejos y es difícil saber qué elementos influyen en qué otros. La única imagen clara que surge es que la división tajante entre genética y ambiente no es tal, que hay una continua influencia entre los dos y que a veces los genes crean el ambiente y a veces el ambiente activa los genes.
Los gemelos han sido durante toda la historia personajes fascinantes de nuestra cultural. Antes, al ofrecer prueba real de que en algún lugar existiese una persona que fuese el doble exacto de nosotros. Ahora, porque en sus genes duplicados pueden esconderse muchas respuestas. Gemelos, es una exploración amena y documentada, que toca todas las cuerdas y no oculta ningún problema filosófico, moral o ético, de esos fascinantes enigmas.

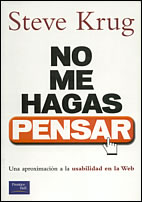
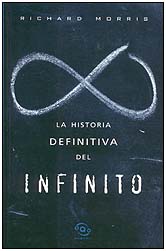
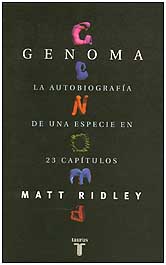
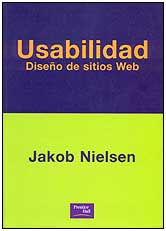
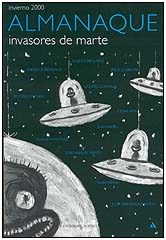
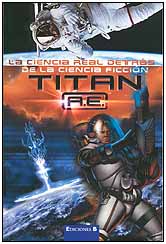
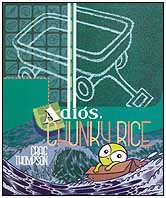
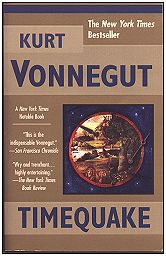
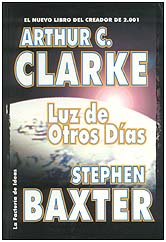
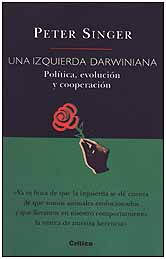
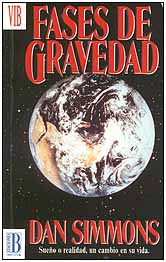
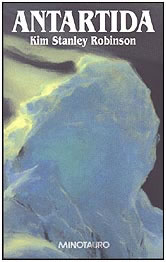 La Antártida está amenazada. El tratado que la protege ha expirado y la carrera por la renovación, o no, ha comenzado. Además, la naciones de la Tierra, faltas de recursos, han dirigido su mirada al continente blanco, deseosas de aprovechar sus recursos naturales. Y por si fuese poco, el cambio climático está alterando significativamente la capa de hielo que cubre el continente. Cuando comienza la novela presenciamos una extraña comitiva: un convoy de camiones automáticos, con un solo ser humano a bordo, cruza el continente. El convoy es atacado y uno de los camiones robados. ¿Quién, en medio de un continente helado, puede haberlo hecho? ¿Y por qué? ¿Qué relación hay con los problemas de la Antártida?
La Antártida está amenazada. El tratado que la protege ha expirado y la carrera por la renovación, o no, ha comenzado. Además, la naciones de la Tierra, faltas de recursos, han dirigido su mirada al continente blanco, deseosas de aprovechar sus recursos naturales. Y por si fuese poco, el cambio climático está alterando significativamente la capa de hielo que cubre el continente. Cuando comienza la novela presenciamos una extraña comitiva: un convoy de camiones automáticos, con un solo ser humano a bordo, cruza el continente. El convoy es atacado y uno de los camiones robados. ¿Quién, en medio de un continente helado, puede haberlo hecho? ¿Y por qué? ¿Qué relación hay con los problemas de la Antártida?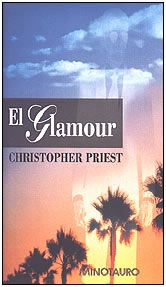 Christopher Priest es uno de esos autores con un tema fundamental, al que regresan obsesiva y metódicamente. El suyo, en particular, es la curiosa relación entre lo real y lo imaginario, o, la relación entre la ficción que finge ser real y la realidad que finge ser ficticia. En sus novelas y cuentos todo se entremezcla y nada, absolutamente, nada es lo que parece. De pronto, un personaje al girar una esquina, se ve transportado a otro mundo irreal y fantástico, como en el caso de The Affirmation. O de pronto la realidad resulta no ser lo que parece, como en The Extremes.
Christopher Priest es uno de esos autores con un tema fundamental, al que regresan obsesiva y metódicamente. El suyo, en particular, es la curiosa relación entre lo real y lo imaginario, o, la relación entre la ficción que finge ser real y la realidad que finge ser ficticia. En sus novelas y cuentos todo se entremezcla y nada, absolutamente, nada es lo que parece. De pronto, un personaje al girar una esquina, se ve transportado a otro mundo irreal y fantástico, como en el caso de The Affirmation. O de pronto la realidad resulta no ser lo que parece, como en The Extremes.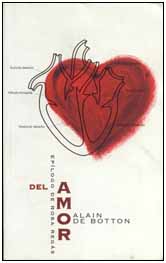 Alain de Botton demostraría después que era posible escribir un ensayo literario contando a Proust en el formato de un libro de autoayuda en Cómo cambiar tu vida con Proust, pero ya en su primera obra se embarcó en la ardua tarea de describir la relación amorosa más tópica que imaginarse pueda en el formato de un tratado de filosofía.
Alain de Botton demostraría después que era posible escribir un ensayo literario contando a Proust en el formato de un libro de autoayuda en Cómo cambiar tu vida con Proust, pero ya en su primera obra se embarcó en la ardua tarea de describir la relación amorosa más tópica que imaginarse pueda en el formato de un tratado de filosofía.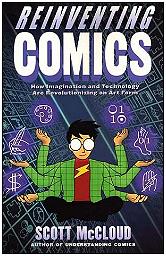 Parecía imposible, pero Scott McCloud lo ha conseguido una vez más.
Parecía imposible, pero Scott McCloud lo ha conseguido una vez más.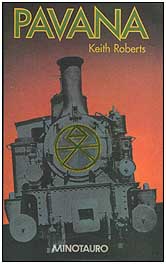 En 1588, la reina Isabel de Inglaterra es asesinada. El caos civil subsiguiente permite a la Armada Invencible triunfar y hacerse con el control del país. Aprovechando la potencia de Inglaterra, el movimiento protestante en Europa es aplastado y el Catolicismo se impone. En el siglo veinte, no se ha producido la revolución industrial, las locomotoras de vapor recorren la tierra, las comunicaciones se realizan por medio de un complejo sistema de semáforos y la Iglesia Católica domina el mundo (Inquisición incluida).
En 1588, la reina Isabel de Inglaterra es asesinada. El caos civil subsiguiente permite a la Armada Invencible triunfar y hacerse con el control del país. Aprovechando la potencia de Inglaterra, el movimiento protestante en Europa es aplastado y el Catolicismo se impone. En el siglo veinte, no se ha producido la revolución industrial, las locomotoras de vapor recorren la tierra, las comunicaciones se realizan por medio de un complejo sistema de semáforos y la Iglesia Católica domina el mundo (Inquisición incluida).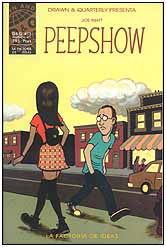 Joe Matt es un dibujante de tebeos. Su vida transcurre entre recurrentes fantasía sexuales que llevan a la masturbación, una relación de desprecio y dependencia con su novia, búsquedas cada vez más absurdas de formar de escaquearse del trabajo y el coleccionismo de carretes de view-master.
Joe Matt es un dibujante de tebeos. Su vida transcurre entre recurrentes fantasía sexuales que llevan a la masturbación, una relación de desprecio y dependencia con su novia, búsquedas cada vez más absurdas de formar de escaquearse del trabajo y el coleccionismo de carretes de view-master.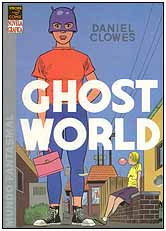 En obras como Bola 8 o Dan Pussey, Daniel Clowes ha demostrado su capacidad para ver el aspecto más tarado e inadaptado de la personalidad humana. Una visión lúcida y precisa a la que no escapa el propio autor, que rara vez aparece representado bajo la luz más agradable. Pero no pretende ridiculizar, sino mostrar, y es capaz de comprender y perdonar las debilidades humanas.
En obras como Bola 8 o Dan Pussey, Daniel Clowes ha demostrado su capacidad para ver el aspecto más tarado e inadaptado de la personalidad humana. Una visión lúcida y precisa a la que no escapa el propio autor, que rara vez aparece representado bajo la luz más agradable. Pero no pretende ridiculizar, sino mostrar, y es capaz de comprender y perdonar las debilidades humanas.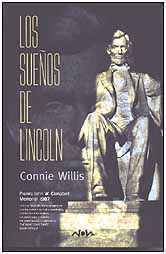 Quizá sea preciso aclarar un punto sobre Los sueños de Lincoln: es una novela con tema. Es decir, trata de algo fundamental e importante para su autora, y no se oculta en ningún momento que así es. Para algunos lectores eso puede ser un problema, porque se asume que una novela no debe tratar ideas morales, como en este caso.
Quizá sea preciso aclarar un punto sobre Los sueños de Lincoln: es una novela con tema. Es decir, trata de algo fundamental e importante para su autora, y no se oculta en ningún momento que así es. Para algunos lectores eso puede ser un problema, porque se asume que una novela no debe tratar ideas morales, como en este caso.